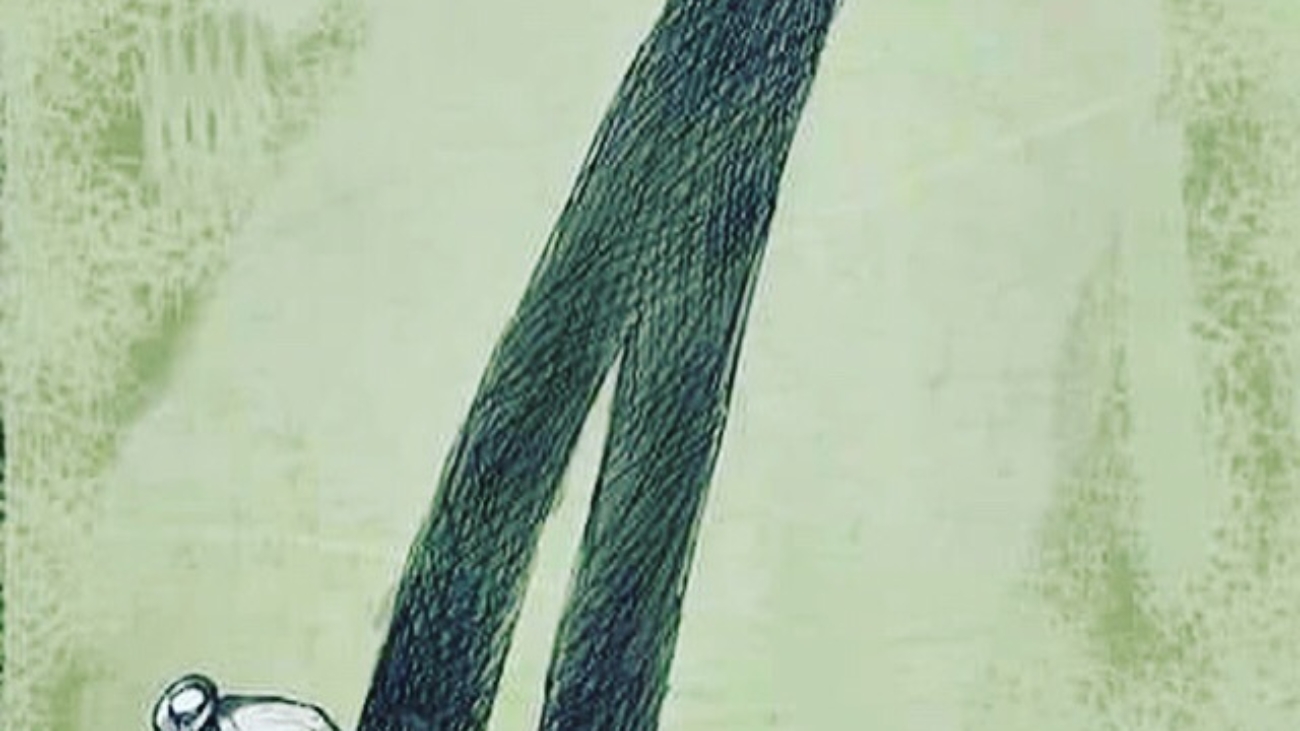¿Qué hacemos cuando la pérdida no deja espacio para la compensación? Hay pérdidas que no tienen reparación, que no se resuelven como un rompecabezas al que solo le falta una pieza. Hay pérdidas que nos atraviesan como un cuchillo filoso y dejan una herida que no cierra. Victor Küppers hablaba de esta diferencia entre situaciones y dramas: las primeras pueden enfrentarse y solucionarse; los segundos, en cambio, se viven, se enfrentan y se atraviesan.
La vida tiene esa costumbre, a veces cruel, de enseñarnos sobre la pérdida de las maneras más simples y devastadoras. Recuerdo ver a mi hijo esconder la sonrisa al perder su primer diente, avergonzado por el espacio que le dejaba expuesto. Fue como si el mundo le hubiese quitado algo que nunca volvería a ser igual. Y sin embargo, días después, cuando llegó el primer diente nuevo, su sonrisa se iluminó aún más. Ese primer encuentro con la pérdida dolorosa nos muestra que, a menudo, lo que se va puede ser reemplazado, compensado, o incluso transformado en algo mejor.
Viktor Frankl hablaba del sufrimiento como un terreno donde el hombre puede encontrar propósito, pero también reconocía que hay dolores que se convierten en sombras permanentes. La pérdida de un ser amado, por ejemplo, no encuentra soluciones en palabras ni en tiempo. La abuela solía decir que la ausencia del abuelo era como una silla vacía en la mesa: siempre ahí, siempre recordándonos que falta alguien. Esa es la esencia de las pérdidas aniquiladoras: no se compensan, se sobreviven.
Mario Alonso Puig afirma que nuestra percepción de la realidad define nuestras emociones. Y es cierto, porque no es solo lo que perdemos, sino cómo lo interpretamos, lo que determina si seguimos adelante o quedamos atrapados en el dolor.
Existe esa pérdida dolorosa compensada, como la de una mujer que pierde su trabajo y, tras un tiempo de incertidumbre, decide abrir su propio negocio, hallando en ese proceso una fuerza que desconocía. O el hombre que pierde su juventud viendo cómo las arrugas toman su rostro, pero que compensa ese vacío con sabiduría, con historias que antes no tenía para contar. Estas son pérdidas que nos enseñan, nos moldean. Pero ¿y qué hay de las otras? ¿Qué hay de la madre que pierde a un hijo en un accidente, o a todos ellos? ¿Qué palabras pueden llenar ese vacío? Ninguna. Ese tipo de pérdidas se viven desde un silencio que grita, más allá del acompañamiento o el soporte de quienes le rodean.
Las pérdidas dolorosas son como nubes que oscurecen el día, pero dejan pasar algo de luz. Las aniquiladoras, en cambio, son tormentas que arrasan todo a su paso, por lo que, no se trata de olvidar, porque hay cosas que no se olvidan. Se trata de aprender a convivir con la ausencia, de encontrar un nuevo equilibrio donde el vacío ya no sea el centro de nuestra vida.
Quizá por ello escribo esto en primera persona, porque quiero que quien lo lea se sienta acompañado, como si nos sentáramos juntos a tomar un café y hablar de lo que nos duele. Las pérdidas no nos hacen menos humanos; al contrario, nos conectan en nuestra vulnerabilidad. Como dijo Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Tal vez ese sentido sea simplemente saber que no estamos solos, que otros también han sobrevivido lo que pensamos que nos destruiría.
Y así, mientras escribo, pienso en las personas que han perdido todo, en quienes han sentido que no pueden más. A ellos les digo: no se trata de levantarse todos los días con esperanza, porque hay días en que la esperanza simplemente no está. Se trata de levantarse. Solo eso. Y, poco a poco, aprender a convivir con la ausencia, con las sillas vacías, con el hueco que deja lo que ya no está. Porque al final, la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que hacemos con lo que nos queda.